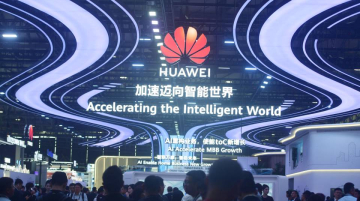Por Lukas Fiala
Con la anunciada salida de Panamá de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) y la posible designación de embajadores de línea dura en países del grupo BRICS, como Sudáfrica, hemos estado reflexionando sobre la capacidad de Washington para hacer que los países elijan entre China y Estados Unidos.
Entre muchos observadores, incluido yo mismo, durante mucho tiempo ha parecido una verdad asumida que obligar a los gobiernos a escoger entre Washington y Pekín carece de sentido estratégico.
Una de las principales razones detrás de este argumento son las distintas ventajas comparativas de ambos países a la hora de fomentar la cooperación en el sur global.
China, por ejemplo, es sin duda el socio comercial más importante para muchos países en desarrollo.
Debido a su condición de economía con superávit y la necesidad de reciclar capital en el exterior, Pekín también ha sido capaz de dirigir el mayor programa de financiación para el desarrollo impulsado por un gobierno, que comenzó durante el periodo conocido como Going Out y que más tarde evolucionó hacia la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y más recientemente, hacia la Iniciativa de Desarrollo Global.
Paradójicamente, presionar a los países para que, aunque sea de forma simbólica, reduzcan sus lazos con China podría, en realidad, otorgarles mayor margen para negociar con Pekín, sobre todo si la cooperación con China conlleva posibles costos en su relación futura con Washington.
Mientras tanto, Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el socio de seguridad preferido por numerosos países del sur global.
Desde alianzas militares hasta programas de fortalecimiento de capacidades y ejercicios conjuntos, la participación china suele palidecer frente al profundo, institucionalizado y rutinario compromiso de las fuerzas armadas estadounidenses.
Más allá del ámbito de la seguridad, la ahora rápidamente desmantelada USAID también ha sido el mayor programa humanitario financiado por un solo donante a nivel mundial.
Estos ejemplos no son, por supuesto, los únicos ámbitos de la participación estadounidense y china en el sur global. Y no se puede negar que ha habido una competencia creciente en cuestiones económicas y de seguridad entre Pekín y Washington.
Al fin y al cabo, Estados Unidos ha intentado desempeñar un papel más activo en el financiamiento de programas de desarrollo estructural, como el Corredor de Lobito, que atraviesa Angola.
China, por su parte, se ha convertido en un socio más activo en materia de seguridad y defensa para algunos gobiernos.
Sin embargo, a menudo hemos visto estos elementos de competencia más como una oportunidad para los gobiernos del sur global que como una amenaza.
Al ofrecer nuevas fuentes de financiación y desarrollo de capacidades, la rivalidad entre Estados Unidos y China partía de la premisa de ampliar el margen de acción política de los países en desarrollo, incluso si la cooperación con uno u otro bloque se había vuelto más polarizada.
Avanzando hasta 2025, parece evidente que este equilibrio se ha vuelto más difícil de mantener.
Aun así, convendría no apresurarse a juzgar los efectos de las últimas semanas. Ante la ausencia de un marco regulatorio, abandonar la Iniciativa de la Franja y la Ruta tiene más que ver con el simbolismo que con un cambio estructural, y quizá deba interpretarse como un gesto fácil para complacer a Washington a corto plazo.
De cara al futuro, será necesario establecer métricas más amplias para medir el grado de alineamiento con las grandes potencias en temas específicos.
Y aunque el simbolismo tiene importancia para la diplomacia china, probablemente no afecte de manera sustancial la cooperación económica con Pekín.
De hecho, una consecuencia de una postura más firme por parte de Estados Unidos podría ser una China más dispuesta a demostrar los beneficios tangibles de participar en la BRI o en iniciativas como la GDI, la GSI o la GCI.
Paradójicamente, presionar a los países para que, aunque sea de forma simbólica, reduzcan sus lazos con China podría, en realidad, otorgarles mayor margen para negociar con Pekín, sobre todo si la cooperación con China conlleva posibles costos en su relación futura con Washington.
En medio de todo esto, surge una pregunta más amplia que la administración Trump podría tener que responder: una vez que un país, en sentido figurado, haya elegido a Washington por encima de Pekín, ¿qué sigue?
Las medidas coercitivas pueden tener efectos a corto plazo en ciertos asuntos, pero ¿qué incentivos podría ofrecer Trump a los países para mantener relaciones sólidas?
Al menos desde mi punto de vista, la política de America First no parece una visión demasiado atractiva para los gobiernos que buscan implementar ambiciosos programas de desarrollo a largo plazo.
Lukas Fiala es director del proyecto China Foresight en LSEIDEAS.